Es importante señalar que tanto la proyección como el reflejo de las disputas urbanas pueden producir dos tipos de situaciones sociales, una surge cuando se manifiesta activamente la sociedad; mientras que en la otra, la manifestación social espasiva. En el primer caso, las demandas sociales se realizan mediante:
Demandas sociales: acceso a los recursos por todas las partes de la sociedad (conflictos intrageneracionales como resultado de las clases sociales, por ejemplo).
Demandas políticas: control y gestión de los recursos (conflictos intergeneracionales por el acceso presente y futuro a los recursos limitados).
Demandas culturales: todos los grupos sociales tienen derecho a participar en la toma de decisiones que lleven a la sociedad, en conjunto, hacia el desarrollo sustentable.
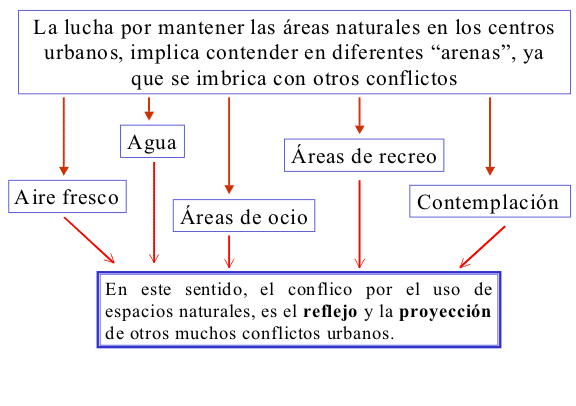
Figura 4. Esquema que ejemplifica la forma en que se tejen las relaciones de la sociedad por el acceso a los recursos de limitada distribución o adquisición, como puede ser el establecimiento de áreas naturales urbanas.
En la manifestación pasiva de la sociedad también hay tensiones y disputas sociales, aunque no se hagan evidentes ante los tomadores de decisiones, las cuales surgen en el interior de los asentamientos urbanos como resultado de la ausencia o incumplimiento de regulaciones y acuerdos sociales, y por vacíos institucionales y deficiencias (técnicas, administrativas) en torno a la gestión de los recursos limitados; sin embargo, no hay activismo.
4. Retos sociales y ambientales
Bajo las siguientes premisas: 1) La gestión de los recursos naturales (bióticos y abióticos) es el reflejo de las metas sociales y de la comprensión científica del entorno en cuestión, otorgándonos un registro histórico de los cambios sociales y científicos; y 2) En ningún caso se cuestiona la prioridad del uso de los recursos naturales; se tienen que superar determinados retos ambientales y sociales (Gutiérrez-Yurrita 2002). Dentro de los retos sociales se contempla la forma en que el hombre utiliza los recursos naturales de acuerdo a los valores del sistema (servicios ambientales derivados de las funciones ecológicas o de los atributos del ecosistema, como biodiversidad): captación de agua y suelo, trampas de carbono, producción de aire limpio, lugar de ocio y recreación, etc. Por otro lado, los retos ambientales se relacionan con la manera en que se utilizan los recursos, de tal suerte que se asegure la protección y preservación de los procesos ecológicos de los ecosistemas sometidos a las presiones que comportan tales actividades extractivas o transformativas.
5. Propuestas de gestión
Bajo
el paradigma de la ecología integral, pueden sintetizarse las propuestas
de gestión en cuatro grandes rubros o planes de acción,
los cuales deben tomar en cuenta que el desarrollo de los modelos del
funcionamiento de los sistemas debe hacerse bajo la proposición
de que la naturaleza es termodinámicamente inestable y tiende hacia
un desorden termodinámico, el cual es incrementado por las acciones
humanas (sistemas complejos); esta tendencia al caos, impide la elaboración
de planes y políticas de gestión con alto grado de precisión,
ya que los modelos que se generan, aunque sean estudios cualitativos del
comportamiento periódico inestable de sistemas determinísticos
dinámicos, y de que traten de predecir y de entender el por qué
de las discontinuidades en el funcionamiento de los ecosistemas, generan
incertidumbre (teoría de catástrofes); la incertidumbre,
si no se maneja holísticamente, puede desencadenar desequilibrios
sociales, económicos y ambientales difícilmente controlables
(teoría de conflictos); pero manejada de forma conveniente, puede
llevar a la sociedad hacia un desarrollo si no sustentable, sí
algo cercano a este concepto (ecología integral).
1) Con el primer plan de acción, se debe propiciar que la cooperación
y solidaridad sean los ejes básicos sobre los cuales se articule
la gestión del entorno natural, de tal manera que se preserven
sus bienes y servicios y se coadyuve a mejorar la calidad de vida humana.
2) El segundo plan, deberá orientarse hacia la construcción de acuerdos y consensos a partir de una lógica de equidad en el acceso y uso de los valores ambientales, mediante el ordenamiento de los usos del territorio, para disminuir conflictos intrageneracionales.
3) En el tercer plan de acción, deben compatibilizarse los intereses sociales de los grupos en conflicto, e incorporar una visión de largo plazo en la gestión ambiental, que reduzca la aparición de los conflictos intergeneracionales, posiblemente mediante un modelo de gestión adaptativa de recursos.
4) Para desarrollar el cuarto plan de gestión, debe valorarse el ambiente natural en su dimensión sociocultural y de salud a través de sus servicios: captación de CO2, producción de O2, retención de H20, regulador térmico, sistema de esparcimiento, recreación y ocio, creación de una cultura y conciencia ambiental, etc.
La incorporación de estas estrategias en las tomas de decisiones pueden ayudar a resolver los conflictos intra e intergeneracionales, y orientar a la sociedad hacia un desarrollo armonioso y congruente con su realidad económica y ambiental, de tal forma que se rompa con la utopía del desarrollo sustentable para hacerlo un hecho.
BIBLIOGRAFÍA
Gutiérrez-Yurrita, P. J.
(2000). Reflexiones sobre la gestión de los cuerpos de agua epicontinental
y su papel en la cultura. Zoología Informa, 43:27-57.
Gutiérrez-Yurrita,
P. J. (2002). Caudales ecológicos de los ríos del Bajío.
Aqua Forum, 10: 1-5.
Gutiérrez-Yurrita,
P. J. (2004). Ecología económica, o el costo de la opción
no tomada. En: Asociación de Ambientalistas de Querétaro
(ed.), Áreas naturales protegidas urbanas: El Tángano de
Querétaro. México.
Gutiérrez-Yurrita, P. J., P. Alonso, S. Hurtado, A. Morales, E. Bautista, C. Pedraza y A. López-Romero. (2004). Estudios ecosistémicos en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Querétaro. Pp.: 279-298. En: Reserva de la Biosfera Sirra Gorda (ed.), Memorias del Primer encuentro de Investigación sobre la Sierra Gorda. UNDP-CONANP. México.
Kay, J., A. Reiger, M. Boyle y G.
Francis. (1999). An Ecosystem approach for sustainability: addressing
the challenge of complexity. Futures, 31(7): 721-742.
Lister, N. E. (1998). A systems
approach to biodiversity conservation planning. Environmental Monitoring
and Assessment, 49: 123-155.
Lister, N. E. y J. J. Kay. (1999). Celebrating diversity: adaptive planning and biodiversity conservation. Pp.: 189-218. En: Bocking, S. (ed.), Biodiversity in Canada: an introduction to environmental studies. Broadview Press. Estados Unidos de Norteamérica.
Martínez, V. (1990). Fractals and multifractals in the description under of the cosmic estructure. Vistas in Astronomy, 33: 337-356.
Mayer-Kress, G. Messy futures and global brains. Center for Complex Systems Research, University of Illinois. 1995. [En línea]. disponible: < www.ccsr.uiuc.edu > Julio 2004.
Mitchell, B. (1999). La gestión de los recursos y del medio ambiente. Mundi Prensa. España.
Ott, E., C. Grebogi y J. Yorke. (1990). Controlling Chaos. Physics Review Letonian, 64: 1196-1199.
Quesada-Mejorada, J., J. A. Zepeda-Garrido, F. Luna-Zúñiga, D. Hurtado Maldonado, E. González-Sosa, M. Á. Rico-Rodríguez, y P. J. Gutiérrez-Yurrita. (2004). Las consecuencias ecológicas de los trasvases: Alternativas a la presa del Extoraz, en la microcuenca del río Tolimán, Querétaro. En: Memorias del I Foro Internacional del Agua. Universidad del Estado de México. Publicación en disco compacto (CD). México.
Rozdlisky, I. G., J. Chave, S. A. Levin y D. Tilman. (2001). Towards a theoretical basis for ecosystem conservation. Ecological Research, 16:983-995.
.
Thom, R. (1993). Structural stability and morphogenesis. An outline of
a general theory of models. Addison Wesley Ed., Estados Unidos de Norteamérica.
Vriend, N. J. (1994). Self-organized markets in a decentralized economy. Work paper No. 94-03-013. Santa Fe Institute, California. Estados Unidos de Norteamérica.